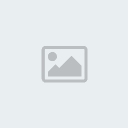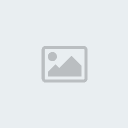Les dejo esta historia, no se si paso en verdad,pero podemos reflexionar sobre este tema...LA VEJEZ..
Esta es la narración de un anónimo conductor
de taxi, en alguna ciudad del mundo:
Hace veinte años yo manejaba un taxi para
vivir. Lo hacía en el turno nocturno y mi taxi se
convirtió en un confesionario móvil. Los
pasajeros se subían, se sentaban atrás y me con-
taban acerca de sus vidas. Encontré personas
cuyas vidas me asombraban, me ennoblecían,
me hacían reír o me deprimían. Pero ninguna
me conmovió tanto como la mujer que recogí
muy tarde en una noche de agosto.

Respondí a una llamada de unos pequeños
edificios en una tranquila parte de la ciudad.
Cuando llegué a las 2:30 a.m. el edificio estaba
oscuro excepto por una luz en la ventana del
primer piso. Bajo esas circunstancias, muchos
conductores sólo hacen sonar su claxon una o
dos veces, esperan sólo un minuto y después
se van. Pero yo he visto a muchas personas que
dependen de los taxis como su único medio de
transporte, así que esperé.

Aunque la situación se veía peligrosa, yo
siempre iba hacia la puerta. “Este pasajero deber
ser alguien que necesita de mi ayuda”, pensé,
por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué.
—Un minuto... —respondió una frágil voz.
Pude escuchar que algo era arrastrado a través
del piso y, después de una larga pausa, la puerta
se abrió.
Una pequeña mujer, de unos ochenta años, se
paró enfrente de mí. Llevaba puesto un vestido
floreado y un sombrero con un velo, como
alguien de una película de los años cuarenta. A
su lado había una pequeña maleta de lona que le
ayudé a cargar.

El departamento se veía como si nadie hu-
biera vivido ahí durante muchos años. Todos los
muebles estaban cubiertos con sábanas, no había
relojes en las paredes, ninguna baratija o
utensilio. En la esquina estaba una caja de cartón
llena de fotos y una vajilla de cristal.
Repetía su agradecimiento por mi gentileza.
—No es nada —le dije—. Yo sólo intento
tratar a mis pasajeros de la forma que me
gustaría que mi mamá fuera tratada.
—¡Oh, estoy segura de que es un buen
hijo! —dijo ella.

Cuando llegamos al taxi me dio una
dirección, entonces preguntó:
—¿Podría manejar a través del centro?
—Ese no es el camino corto... —le
respondí rápidamente.
—No importa —dijo ella—. No tengo
prisa: voy al asilo.
La miré por el espejo retrovisor, sus ojos
estaban llorosos.
—No tengo familia —continuó ella—. El
doctor dice que no me queda mucho tiempo.
Tranquilamente apagué el taxímetro.
—¿Qué ruta le gustaría que tomara? —le
pregunté.
Durante toda la madrugada manejé a través
de la ciudad. Ella me enseñó el edificio
donde había trabajado como operadora de
ascensores. Manejé hacia el vecindario donde
ella y su esposo habían vivido cuando estaban
recién casados. Me pidió que nos
detuviéramos enfrente de un almacén de
muebles donde una vez hubo un salón de baile
al que ella iba a danzar cuando era joven.
Algunas veces me pidió que pasara lentamente
enfrente de un edificio en particular, o una
esquina; en esos momentos observaba en la
oscuridad, y no decía nada...

Con el primer rayo de sol apareciéndose en
el horizonte, ella repentinamente dijo:
—Estoy cansada, vámonos ahora.
Conduje en silencio hacia la dirección que
ella me había dado. Era un edificio bajo, como
una pequeña casa de convalecencia, con un ca-
mino para autos que pasaba bajo un pórtico.
Dos asistentes que vinieron hacia el taxi, con
mucha amabilidad vigilaban cada movimiento
de la señora. Debían haber estado esperándola.
Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta
en la puerta. La mujer estaba lista para
sentarse en una silla de ruedas.

—¿Cuánto le debo? —preguntó, buscando
en su bolsa.
—Nada —le dije.
—Tienes que vivir de algo —me respondió.
—Habrá otros pasajeros —le respondí.
Casi sin pensarlo, me agaché y la abracé. Ella
me sostuvo con fuerza y dijo:
—¡Necesito otro abrazo!
Apreté su mano, di la vuelta y caminé hacia
la luz de la mañana. Atrás de mí una puerta se
cerró: fue un sonido como de una vida
concluida.
No recogí a ningún pasajero en ese turno y
manejé sin rumbo por el resto del día. No po-
día hablar. ¿Qué habría pasado si a la señora la
hubiese recogido un conductor malhumorado,
o alguno que estuviera impaciente por
terminar su turno? ¿Qué habría pasado si me
hubiera rehusado a tomar la llamada, o hubiera
tocado el claxon una vez y me hubiera ido?
Tras una rápida ojeada, no creo que haya
hecho algo más importante en mi vida. Es-
tamos acostumbrados a pensar que nuestras
vidas están llenas de grandes momentos, pero
los grandes momentos son los que nos atrapan
felizmente desprevenidos. La gente tal vez no
recuerde exactamente lo que tú hiciste o lo que
tú dijiste... pero siempre recordarán cómo los
hiciste sentir...
Un autor anónimo escribía: “Conserva el
recuerdo del perfume de la rosa y fácilmente
olvidarás que está marchita...”
¿Será verdad que muchos ancianos
terminan dependiendo de los favores o el
afecto de algunos desconocidos?
Si los jóvenes desprecian a los viejos, se
olvidan que, si tienen suerte, ellos también
llegarán allá.

EL ÚLTIMO ABRAZO
Esta es la narración de un anónimo conductor
de taxi, en alguna ciudad del mundo:
Hace veinte años yo manejaba un taxi para
vivir. Lo hacía en el turno nocturno y mi taxi se
convirtió en un confesionario móvil. Los
pasajeros se subían, se sentaban atrás y me con-
taban acerca de sus vidas. Encontré personas
cuyas vidas me asombraban, me ennoblecían,
me hacían reír o me deprimían. Pero ninguna
me conmovió tanto como la mujer que recogí
muy tarde en una noche de agosto.

Respondí a una llamada de unos pequeños
edificios en una tranquila parte de la ciudad.
Cuando llegué a las 2:30 a.m. el edificio estaba
oscuro excepto por una luz en la ventana del
primer piso. Bajo esas circunstancias, muchos
conductores sólo hacen sonar su claxon una o
dos veces, esperan sólo un minuto y después
se van. Pero yo he visto a muchas personas que
dependen de los taxis como su único medio de
transporte, así que esperé.

Aunque la situación se veía peligrosa, yo
siempre iba hacia la puerta. “Este pasajero deber
ser alguien que necesita de mi ayuda”, pensé,
por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué.
—Un minuto... —respondió una frágil voz.
Pude escuchar que algo era arrastrado a través
del piso y, después de una larga pausa, la puerta
se abrió.
Una pequeña mujer, de unos ochenta años, se
paró enfrente de mí. Llevaba puesto un vestido
floreado y un sombrero con un velo, como
alguien de una película de los años cuarenta. A
su lado había una pequeña maleta de lona que le
ayudé a cargar.

El departamento se veía como si nadie hu-
biera vivido ahí durante muchos años. Todos los
muebles estaban cubiertos con sábanas, no había
relojes en las paredes, ninguna baratija o
utensilio. En la esquina estaba una caja de cartón
llena de fotos y una vajilla de cristal.
Repetía su agradecimiento por mi gentileza.
—No es nada —le dije—. Yo sólo intento
tratar a mis pasajeros de la forma que me
gustaría que mi mamá fuera tratada.
—¡Oh, estoy segura de que es un buen
hijo! —dijo ella.

Cuando llegamos al taxi me dio una
dirección, entonces preguntó:
—¿Podría manejar a través del centro?
—Ese no es el camino corto... —le
respondí rápidamente.
—No importa —dijo ella—. No tengo
prisa: voy al asilo.
La miré por el espejo retrovisor, sus ojos
estaban llorosos.
—No tengo familia —continuó ella—. El
doctor dice que no me queda mucho tiempo.
Tranquilamente apagué el taxímetro.
—¿Qué ruta le gustaría que tomara? —le
pregunté.
Durante toda la madrugada manejé a través
de la ciudad. Ella me enseñó el edificio
donde había trabajado como operadora de
ascensores. Manejé hacia el vecindario donde
ella y su esposo habían vivido cuando estaban
recién casados. Me pidió que nos
detuviéramos enfrente de un almacén de
muebles donde una vez hubo un salón de baile
al que ella iba a danzar cuando era joven.
Algunas veces me pidió que pasara lentamente
enfrente de un edificio en particular, o una
esquina; en esos momentos observaba en la
oscuridad, y no decía nada...

Con el primer rayo de sol apareciéndose en
el horizonte, ella repentinamente dijo:
—Estoy cansada, vámonos ahora.
Conduje en silencio hacia la dirección que
ella me había dado. Era un edificio bajo, como
una pequeña casa de convalecencia, con un ca-
mino para autos que pasaba bajo un pórtico.
Dos asistentes que vinieron hacia el taxi, con
mucha amabilidad vigilaban cada movimiento
de la señora. Debían haber estado esperándola.
Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta
en la puerta. La mujer estaba lista para
sentarse en una silla de ruedas.
—¿Cuánto le debo? —preguntó, buscando
en su bolsa.
—Nada —le dije.
—Tienes que vivir de algo —me respondió.
—Habrá otros pasajeros —le respondí.
Casi sin pensarlo, me agaché y la abracé. Ella
me sostuvo con fuerza y dijo:
—¡Necesito otro abrazo!
Apreté su mano, di la vuelta y caminé hacia
la luz de la mañana. Atrás de mí una puerta se
cerró: fue un sonido como de una vida
concluida.
No recogí a ningún pasajero en ese turno y
manejé sin rumbo por el resto del día. No po-
día hablar. ¿Qué habría pasado si a la señora la
hubiese recogido un conductor malhumorado,
o alguno que estuviera impaciente por
terminar su turno? ¿Qué habría pasado si me
hubiera rehusado a tomar la llamada, o hubiera
tocado el claxon una vez y me hubiera ido?
Tras una rápida ojeada, no creo que haya
hecho algo más importante en mi vida. Es-
tamos acostumbrados a pensar que nuestras
vidas están llenas de grandes momentos, pero
los grandes momentos son los que nos atrapan
felizmente desprevenidos. La gente tal vez no
recuerde exactamente lo que tú hiciste o lo que
tú dijiste... pero siempre recordarán cómo los
hiciste sentir...
Un autor anónimo escribía: “Conserva el
recuerdo del perfume de la rosa y fácilmente
olvidarás que está marchita...”
¿Será verdad que muchos ancianos
terminan dependiendo de los favores o el
afecto de algunos desconocidos?
Si los jóvenes desprecian a los viejos, se
olvidan que, si tienen suerte, ellos también
llegarán allá.


 Índice
Índice